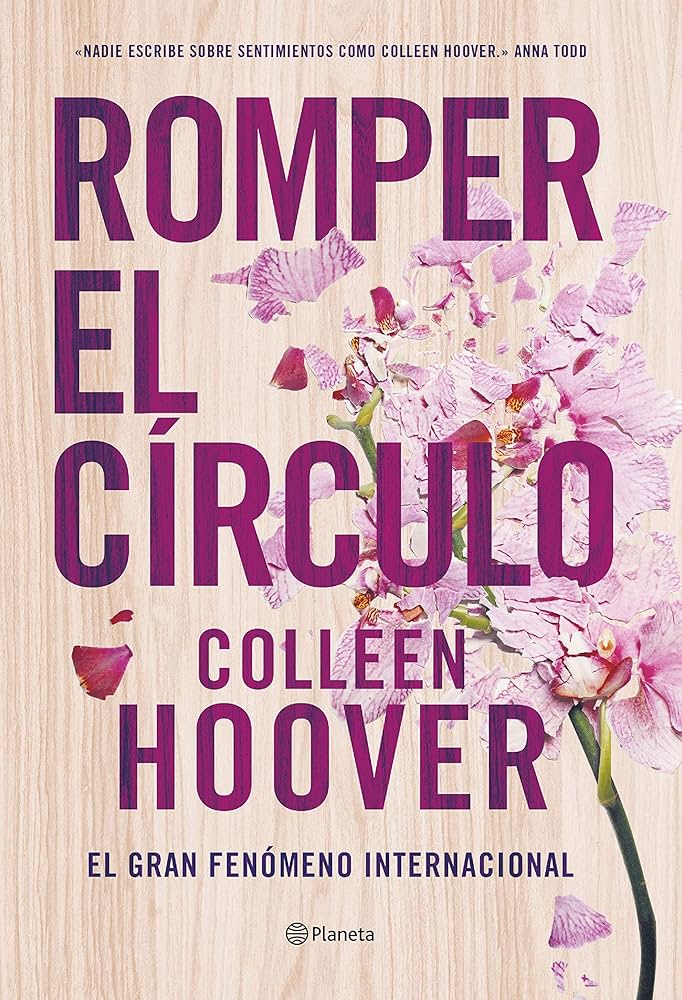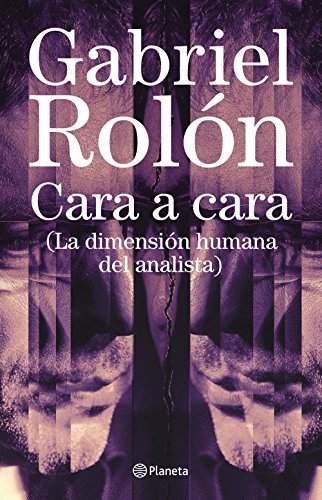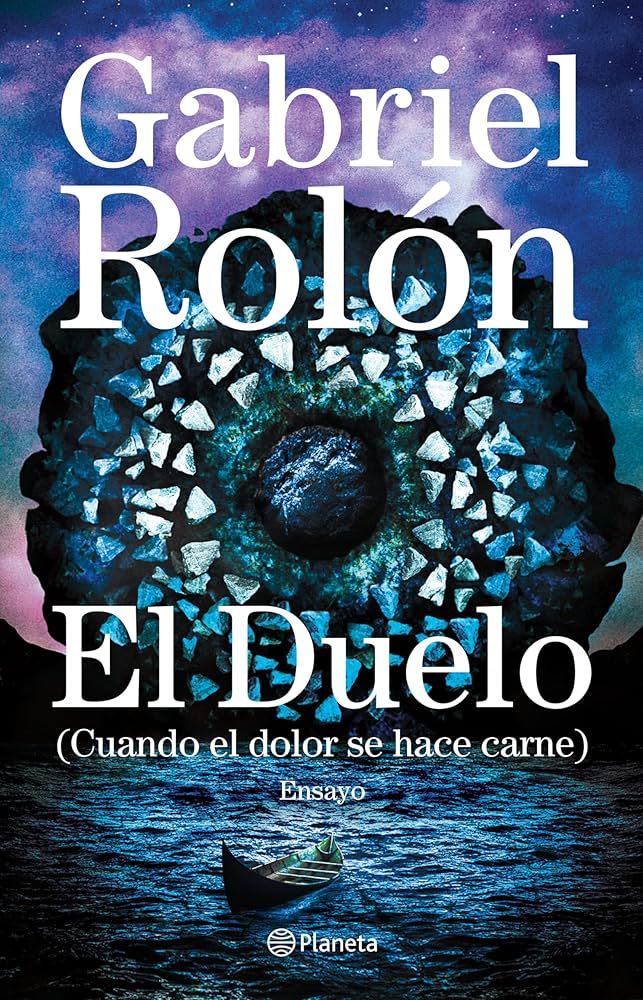Desde la baranda donde estoy sentada, con un pie a cada lado, miro la caída de doce pisos que me separa de las calles de Boston y no puedo evitar pensar en el suicidio. No en el mío. Mi vida me gusta lo suficiente como para querer apurarla hasta el final. Estoy pensando en otras personas, en las razones que llevan a alguien a decidir acabar con su vida. Me pregunto si se arrepentirán; si durante los segundos que pasan entre que se sueltan de la cornisa e impactan contra la acera, miran hacia el suelo que se acerca a toda velocidad y piensan: «Mierda, la he cagado». Diría que no. La muerte es algo en lo que pienso a menudo, y hoy con más motivo, teniendo en cuenta que acabo de pronunciar —hace apenas doce horas— uno de los panegíricos más épicos que la gente de Plethora, en el estado de Maine, ha presenciado en toda su vida. Bueno, vale, tal vez épico no sea la palabra más adecuada para definirlo, tal vez sería más adecuado llamarlo desastroso; supongo que depende de si me lo preguntas a mí o de si se lo preguntas a mi madre. «Mi madre, que probablemente no volverá a dirigirme la palabra hasta dentro de un año.» El panegírico que he pronunciado no va a pasar a la historia, eso está claro. No ha sido como el que pronunció Brooke Shields en el funeral de Michael Jackson, o el de la hermana de Steve Jobs, o el hermano de Pat Tillman, pero ha sido épico igualmente.
Al principio estaba nerviosa. Al fin y al cabo, estamos hablando del funeral del prodigioso Andrew Bloom, el adorado alcalde de mi ciudad — Plethora, Maine—, que era también dueño de la agencia inmobiliaria más importante del municipio.
Marido de la adorada Jenny Bloom, la auxiliar docente más venerada de todo Plethora, y padre de Lily Bloom, la chica rara con ese pelo rojo tan poco formal, esa que se enamoró de un sin techo para gran vergüenza de su familia. Esa soy yo, yo soy Lily Bloom y Andrew Bloom era mi padre. En cuanto acabé de pronunciar el panegírico, cogí un avión de vuelta a Boston y me colé en la primera azotea que encontré. Insisto, no tengo intención de suicidarme; no pienso saltar desde la azotea. Pero necesitaba aire fresco y un lugar tranquilo, y es imposible encontrarlo en mi apartamento, ya que vivo en un edificio de tres plantas sin azotea y, para empeorar las cosas, mi compañera de piso se pasa el día cantando.
No se me había ocurrido que haría frío aquí arriba. No es insoportable, pero tampoco es agradable, aunque al menos veo las estrellas. Los padres muertos, las compañeras de piso exasperantes y los panegíricos cuestionables no parecen tan terribles cuando el cielo está lo bastante despejado para apreciar la grandiosidad del universo. Me encanta que el cielo me haga sentir insignificante. Me gusta esta noche. Espera, voy a escribirlo otra vez, porque va a ser más preciso si lo escribo en pasado. Me gustaba esta noche. Pero, por desgracia para mí, la puerta acaba de abrirse con tanta fuerza que espero ver aparecer a un humano disparado. La puerta se cierra de un portazo y oigo pasos rápidos.
No me molesto en mirar. Sea quien sea, dudo que me vea, porque estoy en un sitio muy discreto, en el murete que sirve de baranda, a la izquierda de la puerta. Ha entrado con tantas prisas que no es culpa mía si piensa que está solo.
Descarga "Romper el círculo" de Colleen Hoover en formato PDF y sumérgete en esta conmovedora historia de amor, resiliencia y superación. ¡Disponible para lectura digital!
Descubre una amplia selección de libros en español y accede a una variedad de géneros y autores para todos los gustos. Encuentra tus próximos libros favoritos en nuestra plataforma, donde podrás descargar y disfrutar de historias emocionantes, románticas, de misterio y más. ¡Haz clic aquí para explorar más y comenzar a leer ahora! > https://librospdf.io/
Listată pe: