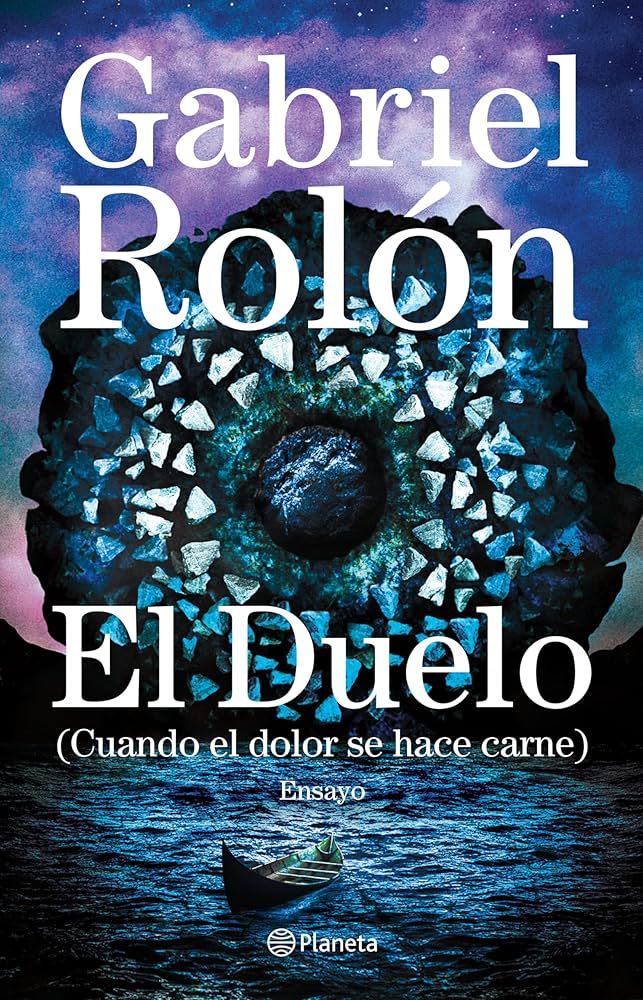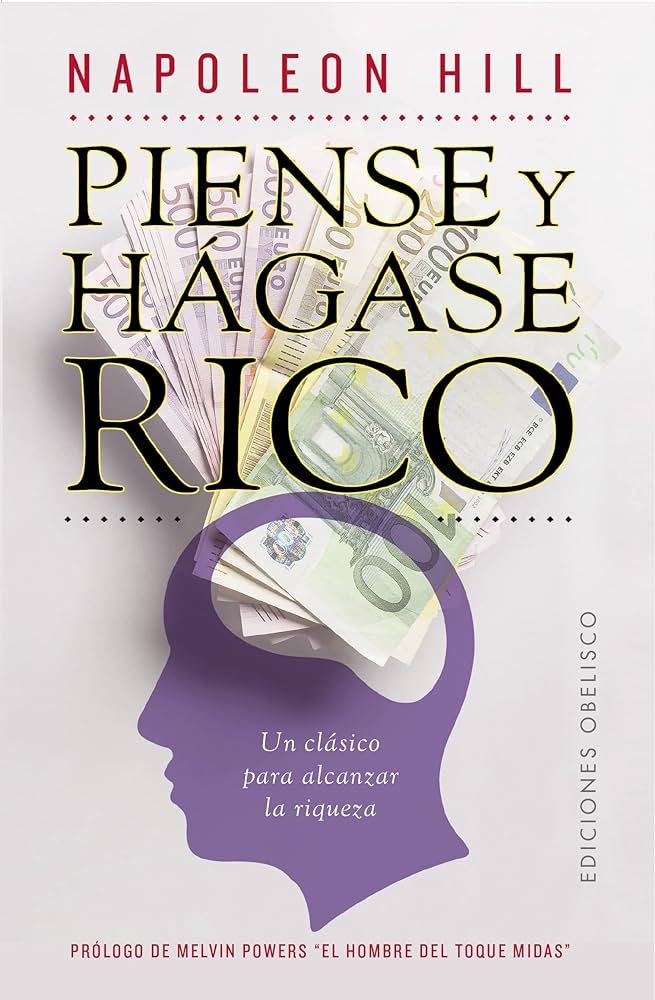Autor Laird Koenig
Categorie De specialitate
Subcategorie Limba Spaniolă

Restalló un disparo. El hombre se agarrotó y jadeó, tratando de respirar. La niña que sostenía una concha en la cuenca de la mano la presionó contra sus finas costillas a la misma altura a la que el hombre que tenía delante se aferraba el pecho con una mano veteada de sangre. Ella cerró los ojos e intentó imaginarse la sensación que produce una bala al romper hueso. El hombre que sangraba se precipitó hacia el interior de un garaje. Avanzó con dificultad por el suelo de cemento brillante de aceite. Conteniendo la respiración, la niña oyó lo que más temía. El sonido de unos pasos que se acercaban cada vez más. Tres hombres armados se detuvieron un instante a la entrada del garaje, formando con sus cuerpos una oscura silueta. El hombre que huía resbaló en el aceite, cayó, se puso de pie a duras penas, escudriñó frenético las negras sombras.
—¡Escóndete! —Le van a disparar otra vez —dijo Cary. —¡Cállate! —Seguro —dijo Patrick—. ¡Lo van a atrapar! Un pistolero alzó su arma y un destello brotó del cañón. Otras pistolas abrieron fuego. Una lluvia de casquillos salpicó el suelo. El hombre cayó de nuevo. —¿Ves? Te lo dije, lo han matado —exclamó Cary con la respiración entrecortada.
—¡No está muerto!
—La niña lo dijo casi chillando. —Yo podría correr, aun sangrando de esa manera —dijo Patrick. —Solo conseguirías que disparasen otra vez —dijo Cary—. Lo que tendría que hacer es fingir que está muerto. Kathy probó a amortiguar su respiración, sin mover apenas el pecho, para que nadie pudiera darse cuenta de que seguía viva. Se quedaría allí tumbada, pensó, y esperaría a que los tres hombres se acercaran. Entonces cogería la barra esa de hierro y les daría con ella en las espinillas y, una vez derribados, les aplastaría la cabeza a golpes. Les aplastaría la cabeza a golpes y observaría cómo se les salían los sesos… —¡Levanta! —Cary se retorció inquieto, se subió las gafas por el puente de la nariz y se rascó debajo de su camisa hawaiana con un dedo pequeño y regordete—. ¡Levanta, idiota!
—Tiene que hacerles creer que está muerto, tontaina —dijo Patrick. Una criada rolliza con uniforme blanco se plantó entre los cinco niños y el telefilme a color. —Aguacates, aparta tu culo gordo —gritó Patrick. —¡Mirad! —exclamó Marti con un entusiasmo estridente. La niña de cuatro años se bajó con dificultad del sofá y sorteó a la criada para aproximarse al televisor—. ¡Ahora sí que lo van a matar de verdad! Cary tiró de la niña hacia atrás y se adelantó en un intento de esquivar el uniforme blanco y poder ver la película. Aguacates trabajaba despacio, desplegando mesitas auxiliares con patas metálicas. Patrick estiró las piernas, pateó con saña y no alcanzó a la criada por muy poco. —Aguacates, ¡estás en medio otra vez! —No te atreverías a hablarle así si supiera inglés —dijo Cary sin apartar la vista del televisor. —O si papá y Paula estuvieran aquí —añadió Kathy lamiendo la concha. —¡Kathy tiene razón! —se regodeó Cary. —¡Cierra la boca, Bola de Sebo! —¡Callaos los dos! —dijo Kathy. —Tengo derecho a hablar —manifestó Patrick—. Están con los anuncios. —¡Todos a callar! ¡A callar! —se quejó Marti. Aguacates hizo un alto, se volvió hacia la pequeña e intentó acariciar con una mano morena la rubia cabecita. La niña se revolvió, rehuyendo el contacto. Kathy miró de reojo a Sean, que todavía no había abierto la boca. El niño, que llevaba audífono, tiró del estampado a rayas marrones y blancas de una piel de cebra y se tapó las piernas desnudas. A diferencia de sus otros hermanos, Sean a menudo resultaba todo un misterio para Kathy. La niña rara vez sabía en qué estaba pensando. —¡Que empieza! —gritó Patrick. —¡Silencio todos! —ordenó Kathy, y tiró de la cintura elástica de su sudadera hasta que la palabra DIRECTOR se pudo leer claramente en letras negras de un lado a otro de su delgado pecho. Sean, que no paraba de toquetearse un diente suelto con una mano bronceada, se echó hacia adelante junto con sus hermanos y hermanas para escuchar el aullido lejano de una sirena de policía. Un gánster presionó la boca del cañón de su pistola contra la cabeza del hombre que sangraba. El niño podía sentir el tacto del metal contra su propia sien, la fría superficie del suelo, el aceite bajo sus propias manos. Sus dedos buscaron a tientas el audífono. Sean concluyó que los hombres armados con pistolas tendrían que huir tan pronto como oyeran la sirena. Lo malo era que, de todas formas, podían disparar al hombre que yacía en el suelo. A través de los boletines de guerra, se había enterado de que los soldados ejecutan a todos los habitantes de las aldeas para que no quede nadie que pueda decir quién ha pasado por allí. Con la misma claridad con la que veía la película que tenía delante, Sean recordó la imagen de un soldado estadounidense que, con un rifle cruzado en los brazos y de pie entre unos juncos que le llegaban por la cintura, contemplaba a sus pies a uno de esos aldeanos muertos. Con un golpe de bota, el soldado volteaba el cuerpo maniatado; la cabeza de negros cabellos se separaba rodando de los hombros. La sirena de policía aulló más fuerte. El hombre tendido en el suelo se retorció, agarró la barra de hierro y peleó por su vida. Sonó un fuerte golpe metálico; Cary había derribado la bandeja de su mesita auxiliar. —¡La poli! —Señaló con un dedo y levantó un pulgar menudo, transformada la mano en pistola—. ¡Pum! ¡Pum! —¿Pero tú con quién vas? —espetó Patrick malhumorado. La niña de la silla y sus tres hermanos se removieron y suspiraron con fastidio cuando Aguacates irrumpió de nuevo en el círculo para recoger la bandeja.
—¡Aparta, jolines! —gritó Patrick. Marti se puso a dar saltitos con la mano encajada en la entrepierna. —¡Mátalo! ¡Mátalo!
—chilló con júbilo. —¡Cierra la boca y ve al baño! —ordenó Kathy. Marti hizo caso omiso de su hermana mayor. —¡Aparta! —exclamó Patrick con un alarido. Unos hombres uniformados entraron corriendo por la puerta, armas en ristre. Destellaron los disparos. Un agente se desplomó muerto. Los gánsteres se alejaron rápidamente del hombre que sangraba, que se puso de pie como pudo, tomó una pistola del agente asesinado y corrió tambaleándose tras el pistolero que lo había encañonado. El gánster subió por una escalera metálica que accedía a una pasarela colgante. El hombre que sangraba trepó con esfuerzo los peldaños de hierro. Resonaron disparos. El pistolero giró sobre sí mismo en la pasarela, se precipitó al vacío y cayó muerto al suelo. —Muerto —anunció Kathy. —Toma —se carcajeó Marti—. Lo han matado. —Vaya peli más mala —dijo Cary. —¿Os podéis callar de una vez? —ordenó Kathy. Sean habló: —Además, van a decir dónde habían escondido el dinero los gánsteres. —¿Y eso qué importa? —bostezó Cary—. Marti, pon los dibujos animados. Marti giró el dial. Un gato, blandiendo un hacha, perseguía a un pequeño ratón por una casa, escaleras arriba, a través de la ventana y a lo largo del cable de un poste telefónico. —¡Vuelve a poner la película! Marti se puso a chillar. —Solo hasta que se acabe —dijo Sean.
—Le quedan dos minutos —dijo Kathy. —Dibujos animados no —dijo Patrick—. Yo quiero ver la peli de vaqueros. —Yo quiero los dibujos animados —chilló Marti. —Ya hemos visto dibujos animados toda la tarde —dijo Kathy con un suspiro de hartazgo. Aguacates, que había terminado de disponer la bandeja de Cary para formar un semicírculo con las cinco mesitas delante del televisor, se dio la vuelta y recogió de la moqueta una toalla mojada. Echó un vistazo a su alrededor buscando más toallas de playa y cruzó una puerta corredera de cristal para salir a un patio. Sobre el enladrillado, la criada mexicana encontró otra toalla, empapada y cargada de arena. Allí fuera, el fuerte oleaje agosteño de Malibú ahogaba el volumen creciente del aullido de la sirena de policía que puso fin al programa.
Listată pe: